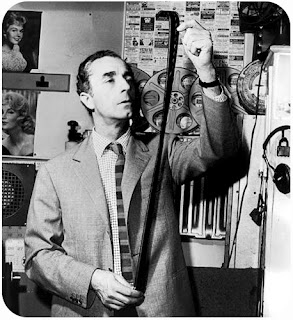Aparentemente, poco tienen que ver Prova d'orchestra (Ensayo de orquesta, 1979) de Federico Fellini y Werckmeister Harmóniák (Armonías de Werckmeister, 2000) de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky. Salvo una conexión, débil si se quiere: ambas películas se presentan como fábulas políticas en un sentido amplio del término, y ambas establecen cierto paralelismo entre política y música, entendiéndolas como dos formas de organización, de orden o de sistema. Las dos películas están íntegras en youtube, por si alguien que no las haya visto quiere verlas antes de que empiece a destrozar a continuación argumentos y finales.
Comencemos con la película de Fellini. Según la crítica, es una de sus películas "menores"; lo que sí que se puede afirmar es que es una de sus películas más austeras, en cuanto a metraje (supera por poco la hora de duración) y en cuanto a escenografía (en este caso, y como clara diferencia con su anterior película, Il Casanova, Fellini ambienta toda la película en tan solo tres escenarios). Fellini, tan amante de lo provisional y de la obra en proceso, configura la película como un falso documental para televisión: se trata de entrevistar a los músicos de una orquesta en uno de sus ensayos; el espectador avisado sabrá que Fellini en ningún momento intenta eludir o camuflar la falsedad del falso documental: desde el primer minuto somos conscientes de estar viendo una película de Fellini, y que no solo es un falso-documental, sino más bien un falso falso-documental.
La película comienza con la caricaturización de los diferentes componentes de la orquesta: todos ensalzan su instrumento como el más importante dentro de la orquesta, y para ello utilizan argumentos que van de lo pedante a lo soez. Los violinistas son unos estirados, los percusionistas unos juerguistas descerebrados, los trompetistas entre soñadores y alocados...La orquesta se muestra por tanto como un conjunto de personajes individualistas, algunos incluso con ganas de litigar, y poco interesados en la música: tocar es para ellos una especie de oficio, de trabajo remunerado y no pasión, y algunos escuchan el partido de fútbol en el transistor durante el ensayo. Uno de los músicos parece disfrutar con lo que otros tocan, y balancea rítmicamente la cabeza, aparentemente arrobado por la música; pero en realidad lo que hace es seguir el hipnótico balanceo de una tela de araña que pende del techo.
El director entra en escena, acompañado de los representantes sindicales, que vienen de casa con el discurso aprendido. La caricatura que hace Fellini del director lo muestra como un personaje frío, refinado si se quiere, que habla en un correcto italiano con acento alemán y bebe champagne, que parece detestar el carácter "militar" de su autoridad y que se divierte comprando casas por el mundo; pero, por otro lado, cuando se irrita pierde las formas y comienza a vociferar en su lengua materna. Cuenta con pocos apoyos dentro de la orquesta: tan solo algunos músicos ancianos, los más mojigatos y temerosos de los cambios, parecen de su parte, más por reverencial respeto a la autoridad que por verdadera fidelidad. Algunos incluso muestran cierta nostalgia ante los métodos punitivos empleados por los directores del pasado. Por contra, los más jóvenes inician una revuelta contra el director, pintando las paredes, iniciándose así un motín carnavalesco en el oratorio: algunos pretenden sustituir la figura paternal del director por un metrónomo; otros, en cambio, dicen que no hay que sustituir un director por otro mecánico, y que el ritmo lo deben "gestionar" ellos mismos, los músicos. En pleno fragor, un estruendo irrumpe en el oratorio: una enorme bola de demolición destroza una de las paredes, y sepulta a la arpista, la única de todos los intérpretes que había mostrado una cierta ingenuidad infantil en su relación con el instrumento.

Ante la tragedia, y la presencia amenazadora de la bola que asoma tras el boquete en la pared, todos se unen de nuevo y ejecutan la partitura a la perfección, en pie, entre los escombros y la polvareda. Parece que el arte ha acabado imponiéndose sobre ese instrumento simbólico de la inexorable destrucción que es esa enorme y coaccionadora bola; pero tal unión a través del arte ha sido más bien un hechizo momentáneo, pues el último plano nos muestra al director de nuevo enfurecido, criticando a los músicos por nimias faltas, vociferando en alemán, al mismo tiempo que la pantalla se funde en negro y solo resuenan sus palabras, entre coléricas y resentidas, vacías ya de objeto.
Atendiendo a la época que atravesaba Italia durante el estreno del film, es plausible considerar
Prova d'orchestra como un film político, aunque no solo puede considerarse una fábula política, sino también una acerca de la creación artística. Italia vivía a finales de los setenta los conocidos como "años de plomo": la italiana era una sociedad dividida políticamente, atacada desde la izquierda por el terrorismo de las Brigadas Rojas, y desde la derecha por los grupos neofascistas apoyados por la CIA y sectores de la Democracia Cristiana. Los intentos de unión de los sectores más "sociales" de la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, habían saltado por los aires con la "facenda Moro". Dos años después, una bomba en la estación de Bolonia causaría más de 80 muertos, y serviría para culpabilizar al terrorismo izquierdista, cuando hoy las investigaciones apuntan hacia una autoría neofascita. Tales tensiones tenían que emerger por fuerza en cualquier película italiana del momento, y así lo hacen en esta. En particular,
Prova d'orchestra fue duramente criticada por ser considerada, erroneamente a mi parecer, como una apología del "ordeno y mando". No solo se interpretó así desde la izquierda: el propio Fellini contaba la anécdota de la felicitación recibida por parte de un neofascista, que interpretó la verborrea germánica del director como un canto nostálgico a los tiempos del "tío Adolfo".
En realidad se olvida fácilmente que el director, con el que Fellini se podría sentir identificado en cuanto creador y director como él de una obra de esfuerzo colectivo, es también una caricatura inserta en la gran caricatura que es la película al completo. La película muestra las divisiones internas de Italia, su tendencia congénita al individualismo, incluso las divisiones entre los que se sublevan, clara referencia a marxistas ortodoxos (los que quieren metrónomo) y nuevos izquierdistas (que quieren "autogestionarse"). La bola puede ser muchas cosas: sin duda una amenaza, de la violencia, del tiempo, del capitalismo consumista, del caos...Cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí que es cierto es que es ante todo un peligro informe, anónimo, que pilla desprevenido, y que no tiene compasión. Ante esa amenaza, todos parecen volver a cierta unidad, auspiciada por el arte. El arte, la música, se considera así como el mejor antídoto ante las disonancias: la música suspende los juicios, diluye las individualidades en litigio. Pero no adormece; sería mejor decir que trasciende las fatigosas, cansinas y cíclicas querellas mundanas. Eso sí, durante un breve instante, pues el sueño dura poco. El hechizo se desvanece, y el autoritarismo resurge en la figura del director, y con el fundido en negro se nos muestra que esa situación tensa entre autoritarismo y revolución forzosamente acabará repitiéndose en un futuro. Precisamente una de sus últimas palabras es "da capo" (desde el principio): estamos quizá condenados a la repetición eterna.
_____________________________________________
Las Armonias de Werckmeister es una película muy diferente, en cuanto al tono y al estilo. No sé donde leí que Béla Tarr era un "Tarkovsky para tiempos de no creencia", y en cierta manera por ahí van los tiros: estilísticamente, el director húngaro se aproxima al camino trazado anteriormente por el director ucraniano, interesándose por el "tiempo que habita en cada plano", y haciendo del plano-secuencia su particular y sugestivo recurso estilístico. Pero si en Tarkovsky todavía latía en el fondo de sus películas la presencia de lo sobrenatural, entendida como experiencia religiosa, en Tarr solo hay anhelo de algo superior, de algo mejor, siendo consciente por contra de que lo trascendente no se encontrará ya en lo sobrenatural o en lo prodigioso, sino en lo cotidiano. Tarkovsky hacía de lo religioso un terreno en el que enrocarse contra la tiranía ideológica del materialismo soviético. Pero, por contra, el cine de Tarr conoce ya la dureza del colpaso de un sistema socioeconómico y el cambio hacia otro, no se sabe si mejor o peor, y en ese sentido ya no hay espacio alguno para los milagritos. El cielo es gris, y en él solo hay astros.
Pero volvamos con Werckmeister. La historia es simple, y como en otras películas de Tarr, puede reducirse a una anécdota: a un pueblo húngaro llega un circo. Ese circo exhibe el cadáver de una portentosa ballena, en perfecto estado de conservación; y junto a la ballena llega un extraño personaje, del que solo vemos su sombra: el conde. El conde hace discursos (en eslovaco, ¿querrá decir algo con esto Tarr?) que atraen a muchos hombres sin trabajo, muchos hombres desencantados y ansiosos de novedades, a la plaza del mercado. Todo esto lo vamos conociendo a través de los ojos de Valuska, personaje interpretado por el alemán Lars Rudolph, un joven afable y soñador, un ejemplo de bondad natural, que trabaja por las noches repartiendo periódicos. A través de él vemos la llegada del convoy del circo en plena noche: una llegada misteriosa y en silencio. El convoy va iluminando las casas del pueblo, y sumiéndolas al poco en la oscuridad. Con él vemos también la llegada de los desposeídos a la plaza: hombres de mirada hosca, sin ganas de conversación, y propensos a la violencia al haber perdido toda esperanza, llegados desde todas las comarcas circundantes hasta la plaza del pueblo. A través de él también tenemos nuestro primer encuentro con la ballena: un ser misterioso y mágico, que hace a Valuska reflexionar sobre los misterios de la creación divina (¿para qué un ser así?).

Pero, como decíamos, la ballena va acompañada del conde. El conde clama por la destrucción y el caos: y eso es lo que atrae a la gente, y no el hermoso cadáver de la ballena. El nihilismo se reviste de lo inefable; o el cadáver, hermoso todavía, de lo inefable, da paso únicamente al nihilismo. Los hombres congregados, espoleados por las fanáticas palabras del conde, inician una espiral de destrucción. En paralelo, el tío de Valuska, teórico musical, es empujado por su ex-mujer a actuar: debe reunirse con las "fuerzas vivas" de la localidad, y apoyar al ejército para que inicie la represión de las revueltas. Aquí viene el paralelismo con la música: en sus reflexiones teóricas, el tío de Valuska es consciente de la falsedad de todo el sistema musical clásico, creado entre otros por Werckmeister. Para él, el sistema de notas es falso, una apropiación pretenciosa de la música que los antiguos griegos reconocían tan solo en los dioses; las dudas contemporáneas empujan a destruir ese viejo sistema musical y buscar otro, más humano y menos divino, más humilde y menos pretencioso: más verdadero. Pero mientras tanto, el tío ya no toca jamás el piano.
La película finaliza con la represión (en off) de los violentos, y entre ellos es incluso arrestado Valuska, que pierde totalmente la razón. El último plano-secuencia muestra al tío visitando la plaza del pueblo, ya desierta, en la que ha quedado, tras los disturbios, el cadáver de la ballena al descubierto: en el encuentro entre el músico descreído y la criatura misteriosa parece reaparecer entonces de nuevo la magia anhelada, pero cargada de un poso de nostalgia y de pérdida.

La película puede comprenderse como una fábula acerca de los nuevos tiempos de Hungría y del este de Europa en general: una fábula sobre la pérdida de los paradigmas dados hasta el momento como seguros (el socialismo, pero también la religión), el crecimiento de las medidas desesperadas y del tiempo de los oportunistas, el peligro del nihilismo absoluto para el orden social y la necesidad del arte como punto de contacto entre lo humano y las aspiraciones de algo más: aspiraciones de un nuevo más allá en este aquí.
No me resisto a hacer algunas comparaciones más. Es significativa la aparición de la ballena en la película de Tarr, y me recuerda, salvado todas las distancias posibles, a la extraña presencia del rinoceronte en el interior del transatlántico de
E la nave va, de Fellini. También en
Il Casanova aparecía una ballena como atracción de feria, aunque con un significado bien distinto.Por otro lado, algunas escenas finales de
Werckmeister Harmóniák me recordaron a
Farenheit 451 de
Truffaut: el personaje de Valuska huyendo del pueblo siguiendo las vías
abandonadas del tren y siendo perseguido por un helicóptero, al igual
que Montag huyendo hacia el país de los hombres-libro.
El personaje de Valuska parece tener algo de la ingenuidad de una Gelsomina felliniana. Desde la primera escena, en la que representa junto a los borrachos del bar un eclipse (uno hace de sol, otro hace de luna, y un tercero de planeta tierra, y finalmente todos danzan en silencio, más bien tambaleándose, en una particular y desmitificadora "música de las esferas"), Valuska se muestra como un individuo anhelante de trascendencia: iluminado e ingenuo, como un santurrón. Con la representación del eclipse intenta explicar a los borrachos la eternidad: el eclipse representa la paralización, el silencio, el no-tiempo, pero la luz vuelve pronto a reinar. De igual forma, su tío también anhela cierta armonía: habla de la armonía perdida, que debe ser reconstruida desde el principio, desde el hombre, pero sin llegar a ninguna conclusión, a ninguna certeza. Si a Valuska no se le deja concluir su representación (no llega a explicar finalmente en qué consiste la inmortalidad), y acaba loco, el tío, ya completamente escéptico ante la posibilidad de crear una música universal, objetiva y divina, parace recuperar algo de su antigua ilusión con la visión de ese ser portentoso y extraño, cargado de misterio, que es la ballena. Así pues, Werckmeister Harmóniák plantea no solo problemas políticos, sino también se cuestiona, desde su carácter amplio y metafórico, acerca de aquello que pedantemente podríamos calificar como "el sentido de la vida".
.

_______________________________________________________
Son por tanto dos pelícuas que abordan problemáticas políticas mediante la metáfora y el planteamiento de conflictos humanos genéricos, no concretos, no históricos. Prova d'orchestra desde un punto de vista más paródico y caricaturesco, como cabe esperar del estilo de Fellini, incluyendo el tema de la creación artística colectiva como tema central. Las tensiones que surgen en todo proceso creativo, y la paz de la obra terminada, o al menos esbozada de forma provisional, sirven al autor para reflexionar en paralelo sobre la coyuntura político-social de la Italia del momento: sobre las tensiones políticas y la necesidad de una salida, aunque provisional, a las mismas, quizá a través del arte. Werckmeister Harmóniák desde un punto de vista más trascendental, más pretencioso a veces, como cabe esperar del estilo de Béla Tarr, incluye el tema musical, en concreto los estudios de las armonías musicales, como una metáfora del anhelo de cierto orden nuevo, construido a partir de la humildad y la compasión, en el que el hombre pueda encajar una vez desaparecidas las antiguas certezas, ya fuese las de la religión, o las de la religión-política que fue el comunismo.